Colombia y la perpetua búsqueda de la paz: Primera parte: la violencia endémica e incomprendida
Camilo Vargas Betancourt
Camilo Vargas Betancourt

Pocos países en el mundo tienen una sociedad con tanto trabajo, tanta experiencia, tanto esfuerzo y tantos avances en la búsqueda de la paz como Colombia. Paradójicamente, es también uno de los países que más arraigada tiene la guerra.
Es como si Colombia supiera tanto de paz por vivir inmersa en la guerra. Sabe tanto, que incluso sus habitantes se dan el lujo de ignorar y despreciar ese conocimiento. Se dan el gusto de desdeñarlo; mientras que allende las fronteras, desde hace décadas, Colombia es admirada por sus originales esfuerzos por lograr la paz.
Pasa con la búsqueda de la paz en Colombia lo mismo que sucede con la lucha contra la corrupción, o con la protección de los derechos humanos. Descuellan impresionantes avances normativos e institucionales, ejemplares para otras partes del mundo, pero dentro de una sociedad que se resiste a regirse por ellos. Una “constitución de ángeles”, dice la cultura popular que dijo Víctor Hugo (seguramente con sorna) al conocer las normas que nos pretendemos dar los colombianos.
Pues bien, la guerra y la paz están tan arraigadas en nuestra realidad, son ambas tan cotidianas, que perdemos rápidamente la consciencia y los referentes de esa lucha tenaz por pacificar nuestra forma de vivir.
El Acuerdo de Paz de 2016 ya comienza a perderse, incomprendido, en la niebla de la memoria (o amnesia) colectiva colombiana. El proceso del Caguán ya es algo lejano y legendario. La Constitución del 91 es un pesado referente de consulta para muchas y muchos compatriotas, mal embutido a la fuerza desde el colegio y, para quienes tienen la oportunidad, en clases de relleno de la universidad. Conforme pasan las generaciones, se ignora que nuestra constitución, en su época, también fue un acuerdo de paz.
En suma, pocos recuerdan, saben o caen en la cuenta de que Colombia tiene como política de Estado, literalmente como una cartera ministerial, la búsqueda de la paz desde Belisario Betancur (pocos recuerdan, o saben, quién es, o fue, Belisario Betancur). El “Alto Comisionado para la Paz” es una figura que, con distintos nombres, ha ocupado el rol de “Ministro de Paz” en los gabinetes de los gobiernos colombianos desde hace décadas.
El hecho es que en Colombia somos impresionantes artesanos de paz. Este texto ni siquiera pretende ir hasta la verdadera fuente de la construcción de paz en Colombia: su sociedad civil. Aquella que contra los horrores de la guerra (y en Colombia sí que sabemos innovar en eso también) restaura y reconstruye constantemente la vida, las comunidades y la convivencia. Mucho de lo bueno que hay en Colombia lo hacen sus víctimas, como si para ser colombiano fuera necesario un bautizo de sangre.
Pero sin ir a las verdaderas historias de paz, que están en “lo local” por todas partes del país, este texto apenas hace un sobrevuelo por los intentos hechos desde “lo nacional” (o sea, desde las torres de marfil cubiertas por las nubes de Bogotá) para darnos normas e instituciones capaces de hacernos vivir sin asesinarnos todo el tiempo por el poder.[1].
 Bogotazo - De Daniel Pradilla Holguin - Santiago Martinez Delgado, CC BY-SA 3.0.jpg
Bogotazo - De Daniel Pradilla Holguin - Santiago Martinez Delgado, CC BY-SA 3.0.jpg
Ignorando trayectorias históricas que deberían ser tenidas en cuenta, este texto inicia en el arbitrario inicio de Colombia, en el albor del siglo XIX.
El XIX colombiano: moldeando el país con la pluma y el machete
Colombia cayó del Cielo (en su camino hacia el Infierno) un 20 julio o un 7 de agosto, de 1810 o de 1819; no es clara cuál es la diferencia. Ni indígenas, ni españoles (ni afros), sino colombianos y colombianas, nadie entiende muy bien de dónde fue que salimos ni qué es lo que somos. Pero esa es la noción generalizada de nuestra historia, y aquí estamos.
Saltándonos las tensiones entre la violencia y la paz que ya existían desde antes de la hispanización, y durante “la colonia”, el hecho es que se habla de Colombia propiamente desde inicios del romanticista siglo XIX, cuando las élites letradas y formadas en el arte de la burocracia (de vivir de la burocracia) comenzaron a imaginar desde arriba y en el papel (desde el Congreso y las asambleas constitucionales) cómo debía funcionar un país que no entendían en la realidad.
En una democracia, ello implica una lucha de ideas y concepciones distintas. En Colombia, implicó además una matanza cada tantos años entre los bandos que se disputaban su concepción romántica del país y las rentas burocráticas generadas al ponerla en práctica. En palabras más sencillas, la lucha económica entre las élites políticas colombianas por vivir de las rentas del Estado ha estado acompañada (además de la amable invitación a los compatriotas para que se acuchillen entre ellos) de una lucha ideológica por imponer instituciones más estables, que permitan canalizar las contradicciones por la vía democrática e institucional, y no teniendo que recurrir a las armas.
Colombia, como república, ha sido la búsqueda de un orden jurídico e institucional que canalice los intereses y las disputas económicas a través de la ley, pero que fracasa cada tanto ante la evidencia de que estas disputas se siguen canalizando a través de la violencia. Cada tanto, un nuevo arreglo institucional se hace para intentar reencausar las relaciones económicas y políticas de los colombianos. Cada tanto, recaemos en las guerras y así, hasta el próximo arreglo institucional, o constitucional. Es más, o menos eso a lo que Hernando Valencia Villa llama las “cartas de batalla”.
Ello radica en el fondo de una de nuestras mayores contradicciones: ser un país profundamente civilista (como nos gusta decirlo en Colombia, “santanderista”), una democracia ininterrumpida de 200 años, y al tiempo vivir en una guerra interminable.
El siglo XIX colombianos es una seguidilla de guerras civiles y constituciones. Llamativamente, las segundas desencadenaron las primeras.
La proclamación simultánea de dos constituciones distintas para un mismo país un año después de la “independencia”, en 1811 (la de Cundinamarca y la de la Confederación Granadina), desencadenó la primera guerra civil del país en 1812.
Las guerras de independencia contra españoles y realistas entre 1816 y 1824[2] se compaginaron con intentos de constituciones en 1819, 1821, y 1830, hasta que la quimera de la “gran Colombia” se desengranó y Colombia propiamente (o la Nueva Granada) se dio su propia constitución en 1832.
Luego, antes del fin de la década, ya hubo una primera guerra civil neogranadina (de los “Supremos”, auto-proclamados gamonales por toda Colombia) en 1839. Una nueva constitución conservadora en 1843 fue seguida por una nueva guerra en 1851, que llevó a una nueva constitución, esta vez liberal, en 1853, que apenas un año después en 1854 afrontó otra guerra civil que condujo a otra constitución más bipartidista en 1858, que se sucedió por otra guerra civil en 1861, hasta que se impuso una constitución más estable en 1863.[3]
Después de algunos años, una guerra civil en 1876 no hizo tambalear a la constitución, pero sí lo logró la siguiente guerra civil, en 1885, que se sucedió de otra constitución aún más duradera y esta vez muy conservadora, la de 1886. Una guerra civil en 1895 no perturbó a la nueva constitución, ni siquiera la devastadora guerra de los Mil Días de 1899 con la que clausuramos tan sangriento siglo e inauguramos uno que lo sería aún más.[4]
El XX colombiano: de la Violencia al Conflicto
Spoiler alert: Colombia empezó el siglo XX en medio de la peor guerra de su historia hasta el momento, y lo terminaría en medio de un apogeo de violencia de niveles inimaginablemente sangrientos.
Por lo menos en el siglo XX dejamos de refundar la patria por medio de nuevas constituciones cada vez que medio resolvíamos una guerra civil, y nos dedicamos más bien a hacerle reformas a la constitución vigente. En el siglo XX surgieron las ciudades y las clases medias, y el país del siglo XIX, que era rural y vivía inmerso en la guerra, se partió en un país un poco más pacífico en las ciudades y olvidadizo de su violenta ruralidad.
El siglo XIX ha caído fuera de la noción colectiva de los colombianos sobre su propia historia, y eso es un problema, porque significa que escondimos bajo llave en algún cajón de nuestra memoria (o debajo del tapete, si se prefiere la analogía) nuestros peores traumas.
El imaginario común del siglo XIX colombiano es más o menos un big bang en el que Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander le dieron forma al país; y pare de contar. No llevamos cuenta de nuestras constituciones (como en Francia llevan cuenta de sus repúblicas, por ejemplo), ni mucho menos llevamos cuenta de las guerras que se sucedieron entre una y otra, de sus muertos, y de los efectos que causaron.
Una nación que de repente salió de quién sabe dónde (Colombia), pensándose y repensándose en los planos de sus constituciones y moldeándose a golpes de machete (nuestra arma de guerra por excelencia antes de la introducción del fusil) entre compatriotas. Algo malo tuvo que salir de allí, y lo ignoramos, y no nos preocupamos mucho por comprenderlo.
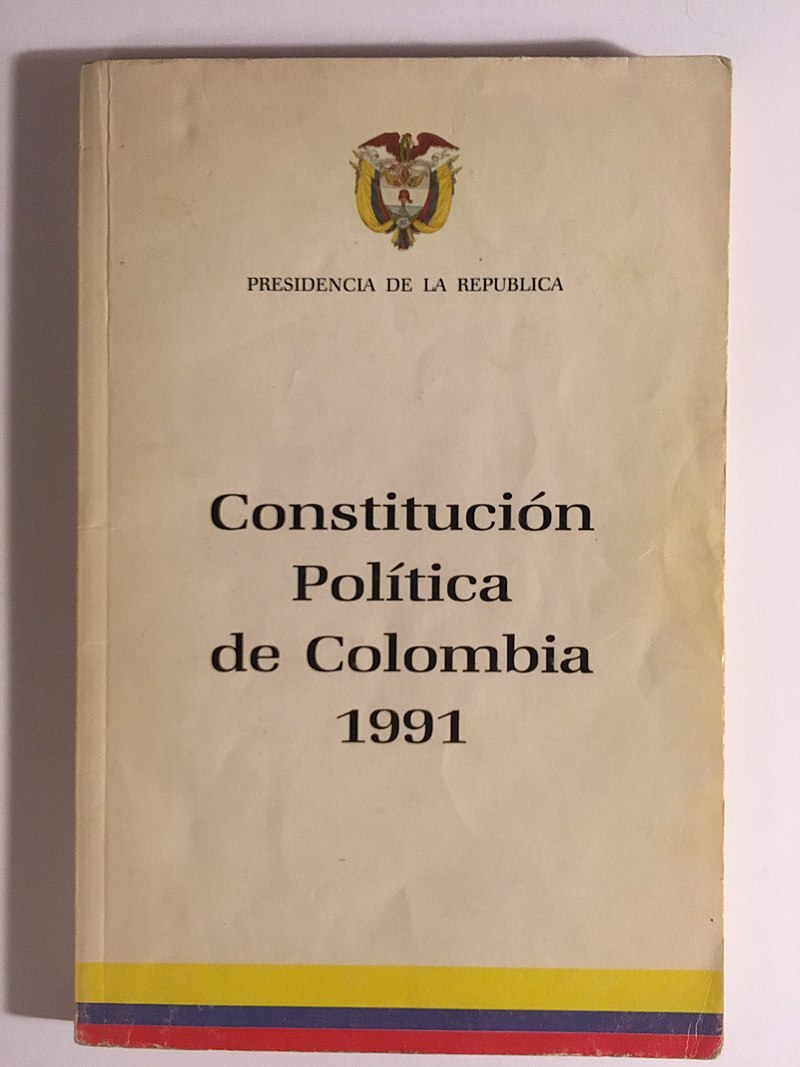 Constitucón Política de Colombia 1991 - De MariaU3 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0.jpg
Constitucón Política de Colombia 1991 - De MariaU3 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0.jpg
Los desbalances sociales y territoriales de tanta matanza, los despojos, desplazamientos, y colonizaciones, la configuración del poder regional en este contexto, tuvieron que sembrar las bases para que a mitad de nuestro siglo XX alcanzáramos niveles de violencia, literalmente, con mayúscula.
Aunque Colombia no siguió inmersa en la guerra de las constituciones, sí ha estado metida este último siglo en una guerra de categorías. Hemos sido incapaces de calificar nuestra violencia endémica como lo que es, una guerra (o muchas guerras a la vez, algún tipo especial de guerras), porque nos hemos dejado imponer el concepto de que una guerra es entre países, y que una guerra civil debe cumplir con ciertos requisitos a los que no logramos llegar. Y a pesar de ser expertos, no nos hemos dado a la tarea de conceptualizar bien el tipo de guerra que sucede en Colombia. En cambio, hemos optado por ir a conceptos aún más elementales y, paradójicamente, más difíciles de definir.
Llamamos “La Violencia” al periodo en el que reapareció por todo el país la matanza política entre compatriotas asociados a los dos grandes partidos políticos, entre las décadas 940 y 1950. Luego, desde la década de 1960 hasta 2016, o hasta la actualidad (según se discuta), llamamos a nuestra historia “El Conflicto Armado”. Según esto, nuestra historia bien se podría llamar “La Discrepancia Sangrienta”. Pero con este eufemismo se hace referencia al periodo del último medio siglo en el que participan actores difíciles de entender y fáciles de simplificar bajo las categorías de “guerrillas” y “paramilitares”.
Incluso, gobiernos recientes han intentado negar la existencia misma de ese “Conflicto Armado” (con mayúscula, porque mal que bien es un periodo de nuestra historia definible y que se puede caracterizar) reduciéndolo a una “amenaza terrorista” o a un “fenómeno criminal”.
En este tránsito de la guerra jurídica del siglo XIX a la guerra de las categorías en la “opinión pública” del siglo XX, empezaron a pasar de agache los proyectos de políticas públicas que resolvieran la guerra e instauraran la paz, tan viejos e incomprendidos como el mismo Conflicto Interno.
Fue el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla el primero en intentar políticas que contrarrestaran la violencia que se vivía en la ruralidad colombiana. No solo con amnistías, sino también con políticas económicas y sociales que evitaran el retorno a las armas. En todo caso, desde entonces inauguramos un nuevo periodo en el que los intentos de poner fin a la guerra se siguen de nuevas guerras. Como las constituciones en el siglo XIX, en el XX se cambian todo el tiempo las categorías y los nombres con que hablamos de la guerra, pero no se logra acabar la guerra.
Las “guerrillas liberales” y los “chulavitas” de los años 40s y 50s transitaron a los “bandoleros” de los 50s, 60s y 70s. Algunos de ellos se vincularon en los 60s al apoyo de los países del bloque comunista durante la Guerra Fría y se volvieron “guerrillas”. Otros, por contraposición, desde los 60s y 70s se volvieron “paramilitares”. Unos y otros siempre han sido más complejos que las simplistas explicaciones políticas que se intenta dar para entenderlos.
La Constitución de 1991 sacó del camino a una miríada de grupos guerrilleros del momento: el M-19, el Ejército de Liberación Popular (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). Aún así, dos grupos remanentes, (las FARC y el ELN), se resistieron a ese proceso y se volvieron preponderantes.
El proceso de paz con los paramilitares desmovilizó a tres decenas de miles de ellos para 2006, y aún así, desde entonces han seguido existiendo media decena de ellos: los mismos grupos en las mismas regiones, pero transmutados en un sinfín de siglas: BACRIM, GPDP, GAIs, GAOs, Águilas Negras, Urabeños, Úsugas, Golfos, Caparrapos, Rastrojos… casi siempre muchas siglas y nombres para referirse a los mismos.
Hoy el proceso de paz con las FARC logró desmovilizar exitosamente a la guerrilla más poderosa que tuvo el continente. A pesar de ello, han surgido un sinfín de grupos mal llamados “Disidencias”, o “Residuos”[5], pero que son mucho más que un remanente de la antigua guerrilla. Sobre todo, son más violentos y complejos de tratar.
Al margen de este sinfín de nombres que toman la guerra en Colombia y sus actores, parece que no hay una reflexión profunda y seria sobre sus causas y cómo afrontarlas. Por su puesto que hay expertos en la materia que hacen ese trabajo. No en vano, Colombia es famosa en el mundo académico por producir “violentólogos”. Pero preocupa el nivel de ignorancia y negligencia que, como sociedad, expresan las colombianas y los colombianos por la guerra en la que viven metidos. Es como si entender por qué hay tanta violencia todos los días fuera como entender por qué llueve, o por qué vuelan los aviones. No debe ser complejo, pero alguien más se ocupa de ello. No hace falta entenderlo para vivir. Excepto que en Colombia muchas personas sí mueren todo el tiempo por esa incomprensión.
El siglo XXI y la esquiva búsqueda de la paz
Se llenó el texto y nunca llegamos a cómo Colombia, en medio de su impresionante violencia, hace una impresionante búsqueda de la paz (eso será el tema de la segunda parte de este escrito).
En los detalles de las negociaciones de paz casi ininterrumpidas de los últimos 40 años radica la ingeniería de una búsqueda profunda por estructurar la paz, a pesar de la miseria de una sociedad que recurre gustosa e insistente al uso de la guerra. Entender eso es importante, porque a pesar de los esfuerzos de paz, somos capaces de recaer en niveles aún peores de violencia.
Las colombianas y los colombianos suelen tener poca consciencia de que el inicio del siglo XXI (los años 2000-2002) fue un festival de sangre y horror, si nos atenemos a las cifras de la historia del Conflicto Armado, las que ofrecen innumerables trabajos académicos y que se pueden consultar en el Centro Nacional de Memoria Histórica[6].
Es más cómodo pensar en el año 2000 como el año de la innovación, del futuro. Es lúgubre caer en cuenta de que Colombia inició el nuevo milenio en medio de los mayores niveles en su historia de combates, asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, despojos de tierras y demás cosas que causa la guerra.
Las primeras dos décadas del siglo XXI han visto avances, pero las últimas cuatro de nuestra historia han visto muchos avances y retrocesos como para confiarnos por esa tendencia.
Todo este recuento, o recuerdo, de lo violenta que es nuestra historia, para llamar a la reflexión sobre lo preponderante que debería ser nuestra búsqueda de la paz. Hace falta ser consciente de nuestros niveles de violencia para valorar la magnitud de nuestros esfuerzos por la paz. Tal vez porque ignoramos tanto nuestro traumático pasado violento como nación, incluso nuestro presente, es que desdeñamos tan fácilmente de la importancia, de la necesidad, de buscar la paz.
Hablemos y pensemos seriamente, pues, de cómo se hace la paz.
[1] Eso del “poder” ameritará otro texto en otro momento. Se suele confundir “el poder” con “la política”, y a esta última con los políticos y su farándula. Pero el poder como fenómeno social, como “lo político”, es algo mucho más complejo y profundo que las vicisitudes de presidentes, alcaldes, ministros y congresistas. Es algo que permea a toda la sociedad y que caracteriza todas las interacciones sociales.
[2] Y he aquí por qué hablo de las guerras de independencia como guerras civiles. Pues si bien hubo claramente un componente internacional (la invasión de las tropas españolas al mando de Pedro Murillo), también tuvieron muchísimo de guerra entre compatriotas neogranadinos, unos “patriotas” y otros “realistas”.
[3] La Constitución de Rionegro de 1863 es aparentemente mucho más liberal que las anteriores, pero su profundo federalismo esconde que también dio mucho espacio a regímenes mucho más conservadores a nivel regional, lo que permitió cierto balance y estabilidad bipartidista.
[4] A manera de recuento, Colombia vivió guerras civiles en 1812-1816, 1816-1824, 1839-1842, 1851, 1854, 1861, 1876, 1885, 1895 y 1899-1902, y promulgó constituciones en 1811 (dos constituciones nacionales simultáneas), 1819, 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863 y 1886.
[5] La R en la sigla de su nombre técnico, que hoy en día es GAOR (grupos armados organizados residuales).
[6] http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/.